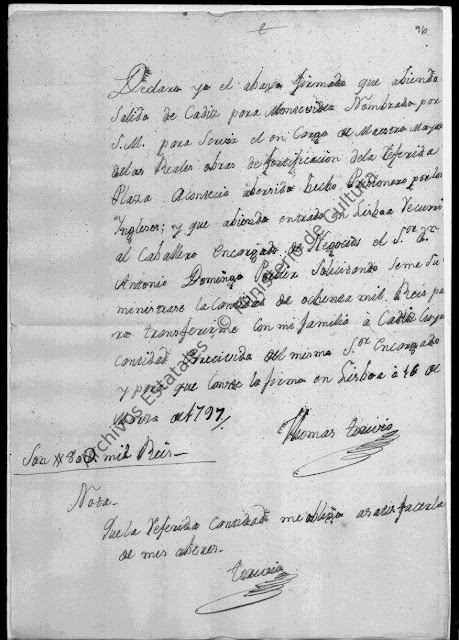El descubrimiento en 1628 de los huesos y cenizas de los Santos Bonoso y Maximiano, y demás Mártires, “de los que padecieron en Arjona”, despertó gran expectación, no sólo en las ciudades, villas y lugares pertenecientes al Obispado de Jaén, sino también en las de la vecina provincia de Córdoba. Fueron muchas las personas las que se desplazaron desde ésta hasta Arjona para visitar su necrópolis Santuario, con el fin de obtener huesos y reliquias de las que allí se sacaban, así como para conocer los sitios “donde se habían obrado las maravillas”.
Estas reliquias llegaron por primera vez hasta la villa cordobesa de Castro del Río por mediación del Licenciado Don Sebastián Fernández de Senarejos y Bustos, Corregidor que fue de la Villa de Cañete, que junto a su devota esposa, Doña Ana de Figueroa, visitó el Santuario por los últimos días del año 1629, volviendo a su pueblo provistos de una buena cantidad de huesos y cenizas, y de unos panecitos que con ellas se hacían y que allí se dispensaban.
El Corregidor de Cañete mantenía relaciones de amistad con el Licenciado Luis Fernández de León, Medico Titular de Castro del Río, quien tras aquella visita recibiría por carta un panecillo de aquellos de ceniza “que lo tuvo en muy gran veneración, y guardó, por proceder de un sitio donde se habían obrado tantos milagros”.
El uso final que este médico de Castro del Río le diera a ese panecillo de ceniza está recogido y detallado en estos memoriales y de alguna manera guarda relación con la que era su misión profesional, la de sanar a los enfermos.
Y de la información hecha en la villa de Castro el Río, que es del Obispado de Córdova en 12 de Enero del año pasado de1630, por el Vicario de ella, y otros adjuntos, por comisión del señor Obispo de Córdova, resulta que:
El Licenciado Luís Fernández de León Médico, y Juan Alonso Camacho Cirujano, con los demás contestes, dicen, que habiendo ido a curar a María de Vargas, hija de Juan Bautista de Leyva, la hallaron enferma por el mes de Diciembre del año pasado de 1628, de unas llagas pestilenciales, con todas las señales de las que podían constituir la enfermedad en toda esencia de garrotillo pestilencial, y pronosticada su malura, y agudeza, le administraron todos los remedios, que conforme a arte y práctica en esta curación se suelen aplicar; y que la enfermedad no se quiso rendir, antes le iba aumentando y poniendo de peor estado, faltando las fuerzas a la enferma, y la putrefacción y mal olor de las llagas era de tal manera, que no había quien pudiese entrar en el aposento de la enferma; y reconociendo el Médico que no tenía que ordenar, y que faltaban los remedios humanos, al tiempo que la enferma ya estaba desamparada y con un Christo en las manos, sin poder abrir los ojos, y que la velaban, y estaba como en paroxismo, le llevaron un panecito que le habían enviado del Santuario de Arjona, y se le dijo a la enferma se encomendase a Dios, y a los Santos, de cuyas cenizas era el panecito, y habiéndole tomado ella como pudo, le llegó al lado del corazón, dando muestras de recibir con mucha devoción, porque no podía hablar. Otro día habiendo vuelto el Médico, juzgando la había de hallar muerta, la halló con mucha mejoría, y que despedía pedazos de carne cancerada, y de mal olor, y ella afirma que luego que se puso el panecillo sobre la garganta y corazón, sintió que iba volviendo el sí y se le restituía la salud, y luego pudo pasar, y tomar sustancia, lo que en los siete días anteriores no había podido.

Seria pues, la prodigiosa sanación de María de Vargas la que iba a despertar la devoción entre los vecinos y naturales de la villa de Castro del Río por los Santos Mártires de Arjona. Son el testimonio de la propia María y el de su madre María Illescas de Villarejo, viuda del ya fallecido Juan Bautista de Leyva, Familiar del Santo Oficio, incluidos en las probanzas que se hicieron en el año 1644 por el Vicario de la Villa de Castro a instancias del Obispado de Córdoba, los que nos suministran alguna información al respecto:

“María de Vargas, doncella, de 42 años, afirma haber visto marchar mucha gente de Castro el Rio a Arjona con gran devoción, a visitar el Santuario; y que cuando volvían traían huesos y reliquias, venerándolas como Reliquias de Santos Mártires. Y que en una ocasión fue mucha gente de esta Villa con grande fiesta y devoción a la de Arjona con una Cruz, para ponerla en dicho Santuario, de donde volvieron con mucho fervor y devoción; y lo sabe porque fueron muchos parientes suyos, y su hermano, que es sacerdote, y trajeron reliquias de huesos y cenizas de dicho Santuario”.
“María de Illescas Villarejo, de 64 años, vecina de Castro el Río, y viuda de Juan Bautista de Leyva, testifica haber visto pasar por la Villa de Castro el Río muchos forasteros, y oidoles decir que iban a visitar el Santuario de Arjona y hallarse en la fiesta de los Santos Mártires, y que también oyó decir, que los vecinos de la villa llevaron con gran devoción una Cruz, con mucho acompañamiento, para ponerla en dicho Santuario, y que vio ir mucha gente de la Villa de Castro el Río a la de Arjona, que volvieron con huesos y cenizas de dicho Santuario, estimándolas como Reliquias de Santos”.
No se sabe con exactitud el motivo de portar aquellas cruces hasta el Santuario durante aquellos primeros años de la devoción y fiesta religiosa desde diferentes puntos. Hay quien apunta que pudiera estar relacionado con aquellas luminiscencias que pusieron sobre aviso de lo que aquel lugar albergaba.
El bagaje crucífero se encuentra muy disminuido hoy; solamente se conservan cinco, una de ellas precisamente es la de Porcuna, en la que nos detendremos en una próxima entrada.
Por lo que respecta a Castro del Río poco más de interés se puede extraer de las pruebas practicadas y recogidas en el Memorial.
Fueron también testigos en la probanza , Ana Ramírez, de 30 años de edad, natural de la villa de Espejo, que atendiera como criada y enfermera a María de Vargas durante su enfermedad, y el Licenciado Juan Alonso Camacho que actuara como Cirujano, que no aportan nada nuevo a lo que ya hemos relatado.
Quien no pudo testificar en estas probanzas realizadas en 1644 fue el Licenciado Luis Fernández de León, ya fallecido, echándose mano en su lugar a la información fechada en Castro del Río en 1631, en virtud de la comisión que actuó por delegación del Señor Don Cristóbal Lovera, Obispo de Córdoba, compuesta por el Licenciado Antonio Garrido Vicario de esta Villa, y con la también asistencia de los Licenciados Juan Lorenzo de Vargas y Juan Fernández Ganancia, Presbíteros Teólogos, ante Pedro Fernández de Alba, Escribano público.
Dictamen final, que se fundamenta en el memorial impreso realizado por la comisión de clérigos de Castro, ya referenciado:
“No consta que el panecito de huesos y cenizas que a esta enferma se le suministró fuese hecho con los sacados de dichos sitios, ni tampoco fuese de Santos canonizados, o por lo menos siervos de Dios no canonizados; y sobre todo la dicha enferma, como lo declara el médico que la curó, no consiguió súbita curación, sino una mejoría que le permitió aplicarle otros remedios y medicina, de forma que a los pocos días estuvo buena. Así, parece que la que obró fue la mismísima naturaleza, con lo que no es milagro calificable, ni puede ser tenido como tal, y más atribuido a méritos e intercesión de personas incógnitas, cuyos son los huesos y cenizas que se han hallado en Arjona”.
Intuyo que con posteridad a esta negativa, las familias de notables locales (a las que pertenecía la doncella curada y ahora presumiblemente agraviada por el dictamen), quizá por despecho, terminarían por darle la espalda a esta advocación y dejaran de peregrinar hasta Arjona. De hecho, yo al menos, no tengo conocimiento de que se continuara con aquella costumbre.
Igual de evidente resulta el hecho de que no todos los dictámenes podían ser positivos. Veremos lo que nos encontramos en la vecina Porcuna.