Pérez, Dionisio (Post-Thebussem). Guía del buen comer español. Madrid, Sucesores de Ribadeneyra. Patronato Nacional del
Turismo, 1929. 4º m, 356 páginas.
Ando últimamente interesado por estos temas como
consecuencia de ciertos planes de futuro que desfilan de vez en cuando por mi
cabeza al objeto de intentar poner fin a ciertas anomalías y tiranías que me
oprimen en el presente (hace falta valor).
Documentándome,
me he topado con un viejo libro de cocina del que es autor el periodista y
escritor gaditano Dionisio Pérez Gutiérrez, que en materia gastronómica se hizo
famoso con el sobrenombre de Post-Thebussen, continuador de la línea iniciada
por su paisano Mariano Pardo de Figueroa (Dr. Thebussen), a quien Pérez admiraba.
Arroz
a banda
El arroz a banda o arroz aparte es otro
sencillo plato típico de pescadores que admite multitud de variantes en función
de los ingredientes que se le incorporen.
El recogido por Dionisio Pérez:
El recogido por Dionisio Pérez:
Y si en
tus excursiones llegares hasta la playa de Almuñecar, podrás gustar un arroz a banda,
que difiere bastante del clásico que comerás, sin duda, cuando recorriendo
España llegues al Grao de Valencia. Este
arroz motrileño se hace, no con langostinos, sino con pescado blanco,
singularmente con trozos de pescada o merluza, y no tiene otro arte que la
sazón y el punto, en el que son extremados acertadores los pescadores que lo
guisan.
Aprovechando mi reciente entrada en el periodo
vacacional de guiso de Juan Palomo (no están las economías para mucha comida
extra domiciliaria) he tenido la oportunidad de poner en práctica estas dos
sencillas recetas, con resultados espectaculares y gratificantes para el
paladar. Como nunca he sido demasiado amigo de la espina en el pescado, he
alterado ligeramente la receta original prescindiendo de cabezas y raspa:
COCINA DE CAMPIÑA
Post-
Thebussen a la hora de aproximarse a las cocinas de la provincia de Córdoba
contó con la inestimable colaboración de don Antonio Galán Polo, un labrador, moderno
industrial y comerciante afincado en localidad de Cañete de las Torres, pionero en
la comercialización envasada de sus acreditados garbanzos.
En base al razonamiento ya empleado para la mar,
allí donde los productos de la tierra son iguales, sus cocinas, sino idénticas,
deben diferir poco. De ahí que, las recetas de cocina cortijera y familiar, que
vamos a conocer a continuación merced a este emprendedor cañetero, se pueden y se deben
asociar a las de las localidades vecinas objeto de este espacio, adscritas al
mismo tipo de agricultura mixta de cereal, olivar y leguminosas: Porcuna y
Castro del Río. Estas poblaciones, desde antiguo, han estado comunicadas a
través de la vereda de Porcuna a Castro del Rio (Camino de Castro) que para
algunos historiadores se corresponde con la antigua vía romana que unía Obulco
con Ulia, con escala en Ituci Virtus Iulia (Torreparedones).
Nos cuenta
Post-Thebussen:
Ascendamos de los pastores, cortijeros y camperos a los pueblos de la campiña cordobesa. He aquí los guisos familiares: pepitoria de pavo, gallina o pollo; arroz con gallina o pollo; guiso de esparragos trigueros o de espinacas. Con pequeñas diferencias, estos guisos se hacen a la manera general andaluza.
Debo a un inteligente labrador de Cañete de las Torres, don
Antonio Galán Polo, una información muy completa de la cocina típica popular
cordobesa. Gracias a esta cooperación valiosa, puedo hacer una clasificación
precisa. En primer lugar enumeraré los platos cortijeros o camperos; los guisos
que suelen hacer las familias que viven aisladas en los cortijos y casas de
labor.
Breve y humilde
cocina: olla, salmorejos y carnerete,
migas y gazpacho, pero todo ello característico y curioso; digno de ser
conocido por el viajero que cruza una región extraña y quiere apreciarla en su
justa medida y digno de estudio para los técnicos. He aquí La Olla: la candela –
como allí se llama a la lumbre – se hace con paja de los cereales y gárgolas de
las leguminosas que se recolectaron. De sobrenoche se pusieron los garbanzos en
agua. Antes de echarlos, llegada la mañana, dentro del puchero que ya hierve,
se le rocía con esta agua hirviendo, dejándolos así unos minutos (práctica
curiosa) y echándolos luego en el puchero, procurando no dejen de hervir.
Pasada una hora de cocción se le agrega el tocino. Media hora antes de comerlo
se le une la berza. No se parece esta olla a ninguno de los cocidos andaluces
ni castellanos que encontraremos en nuestra excursión gastronómica por las
provincias de España.
El
salmorejo de ordinario es un planto bastante económico:
es un simple majado – con la amplia significación que este verbo tiene en la
cocina andaluza y que excede a la sinonimia de machacar que le atribuye la
Academia: es machacar y batir y resobar incansablemente, hasta dejar el majado
hecho papilla, polvo o pasta finísima - . Es un majado, como digo, de ajos,
sal, molla (miga de pan) y aceite crudo, agregándole luego vinagre y agua. Como
se ve es el llamado gazpacho andaluz, sin tomates ni pimientos. Los días de
fiesta o de mayor hambre o de mejores posibilidades, en lugar de pan, se labra
con igual resobado echándoles huevos duros y un poco de tomate.
El
carnerete es un es un salmorejo de lujo en el que no hay carnero como
pudiera imaginarse. La molla se pone frita y además se agregan rebanaditas de
pan y huevos batidos, friéndose luego todo junto en una sartén. Plato extraño
que parece de muy buena sabrosidad a cortijeros y camperos.
Las
migas son hermanas de las que se hacen en Extremadura y en los campos
sevillanos y gaditanos, salvo cuando se puede disponer de chorizos, que se
agregan cortados a rodajas, o se cazaron pajaritos y se los fríe y entremete
entre las migas.
El
gazpacho es cosa semejante al de las demás andaluzas y al propio
salmorejo. Aquí no se le maja en resonante almirez de cobre, sino en dornillo
de madera, que no es precisamente el dornajo y dornillo que define la academia,
sino sinónimo y sustituto del mortero.
Ascendamos de los pastores, cortijeros y camperos a los pueblos de la campiña cordobesa. He aquí los guisos familiares: pepitoria de pavo, gallina o pollo; arroz con gallina o pollo; guiso de esparragos trigueros o de espinacas. Con pequeñas diferencias, estos guisos se hacen a la manera general andaluza.
Vale la pena llamar la atención sobre la Paella
de Campiña. Tiene de singular, comparando con otras paellas hermanas o
primas, que no se hace rehogado previo en sartén, sino que se colocan en una olla
pedazos de jamón con tocino, trozos de pollo o gallina, ruedecitas de chorizo o
pajaritos y como condimentos pimienta, clavos, cebollitas, laurel y ajos
asados, agregando el arroz fundamental y el agua precisa.
Mas corriente, y
con curiosas particularidades también que interesan a los técnicos, es este
otro grupo: el potaje de habichuelas
secas, que se hace con dos procedimientos diferentes; frito de pechugas de gallina o pollo rellenas, donosa invención y
delicioso plato, de apariencia clásica, que me parece ha pasado del aislamiento
de esta sierra y estos campos cordobeses a más de un recetario francés, y la
pescada al horno, mechándola de tirillas de jamón y acompañándola en su tortura
rodajas de cebolla y de limón y un poco de vino…
He aquí además,
las Albóndigas
a la Cañetera, que se conocen y hacen también en otras partes de
Andalucía, y he aquí las gachas que es costumbre comer el Día de Todos los
Santos, con su agregado de perfumado ajonjolí (creemos que debe referirse a la
matalauva), y he aquí, como también curiosa singularidad, este llamado
picadillo, especie de ensalada, en la que la naranja hecha rodajas se hermana
con cebolla picada, pimientos morrones a tiras, bacalao desmenuzado y aceite
cruzo bien sazonado mareado y revuelto. Es comida muy generalizada en los
pueblos cordobeses.
En la capital y
en las ciudades grandes el viajero podrá conocer muchos de estos platos, si le
apetecen, leída su descripción, pero, singularmente, le sería grato conocer la ternera con alcachofas a la cordobesa,
que es sabia composición en la que agarra al apetito el vaho del vino de
Montilla que se pusiera, con otras gustosas cosas, en su condimento.
Posiblemente, si las informaciones le hubieran
llegado a Post-Thebussen a través de un corresponsal castreño hubiera incluido
otros platos estrella de su gastronomía popular como el “mojete de patatas” o las “tortillitas de San José” (las albóndigas de los pobres). Si éste hubiera sido
porcunense o porcunero, seguro que no
hubiera omitido los maimones, las guitarras
(potaje de habas secas) o el “aceite y vinagre”,
que guarda cierto parecido con el picadillo cañetero, aunque lo veo más cercano
al “remojón de naranja” típico de las
poblaciones granadinas del Valle de Lecrín.
En Castro del Río he tenido la oportunidad de
degustar un exquisito puchero de garbanzos con verdolagas, cultivadas en los
corrales del hermoso patio de una casa-panadería, que creo que guarda bastante
similitud con “la olla cañetera”.
Las
exquisitas pechugas rellenas salseadas de Cañete de las Torres también las he
degustado en varias ocasiones en un bar, creo que desaparecido, ubicado en una
calle que arranca de la Plaza de España, cerca de sus casas consistoriales.
Y qué decir de las famosas pepitorias de ave, hasta hace
relativamente poco, plato estrella en los convites de boda de mi Porcuna natal.
Nota exculpatoria:
El
recurso al tendido de trampas para capturar
pajarillos y zorzales, o al más rápido y efectivo método del carburo,linterna, palmeta o alpargata en los días de viento, era una manera que tenían los
cortijeros de invertir el tiempo durante los días de holganza, a la vez que una
económica y casi única forma de alegrar la monótona alimentación, que según
usos y costumbres, estaba obligado a proporcionar el patrono, cuya calidad y cantidad no siempre
era la adecuada (véase alimentación mangurrina).
Me parece que esta entrada se hace merecedora de un
remate musical, con o sin bicarbonato, depende de los estómagos.
¡Buen
provecho tenga usted!

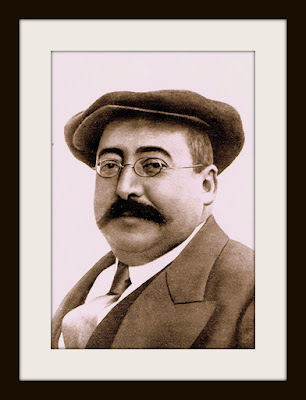








.jpg)













