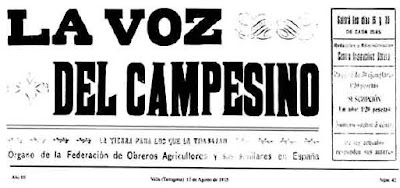LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES LOCALES ANTE LA FIESTA
Durante los siglos XVII y XVIII van a ser los propios Ayuntamientos, generalmente con la colaboración de la nobleza local, quienes se hagan cargo de los numerosos costes que conllevaban la organización de corridas de toros.
Estas, tenían lugar de tarde en tarde y asociadas a alguna festividad o celebración importantes, sobre todo las relacionadas con acontecimientos de la Familia Real (bautizos, bodas, coronaciones, etc.).
Será a lo largo de todo el siglo XIX cuando la fiesta se convierta en un espectáculo de gran arraigo y popularidad.
La organización de los festejos recaerá ahora en manos de empresarios privados, con lo que aumentara considerablemente el número de corridas.
Como consecuencia de estas transformaciones, también va a cambiar la actitud de la autoridad local, que empieza a considerar a la fiesta como una peligrosa concentración de personas, haciendo de ella una cuestión de orden público.
La prensa de la época recogía con gran escándalo los numerosos conflictos, desgracias e incluso motines que solían producirse, sobre todo en las capeas de los pueblos. El texto íntegro de una comunicación entre el Sr. Alcalde de Castro del Río y el Gobernador Civil de la provincia, en relación a los incidentes ocurridos en una capea celebrada el día de San Pedro de 1890, es lo suficientemente ilustrativo al respecto:
"Al terminar en la tarde de ayer la corrida de novillos verificada en la plaza de esta villa, un grupo bastante numeroso de espectadores, disgustados porque uno de los novillos a que había de darse muerte fue preciso retirarlo al toril después de dos horas de lidia, sin que los diestros pudieran rematarlo, y también porque no fue posible, a causa de llegar la noche, capear a dos de los cuatros novillos encerrados, prorrumpieron en gritos descompuestos pidiendo que se les devolviera la mitad del valor de las entradas, y en actitud un tanto alborotadora se presentaron a mi Autoridad para que ordenara expresada devolución. En su vista y de acuerdo con la empresa se procedió a devolver expresada mitad del precio de las localidades a los que presentaran el talón correspondiente, con lo que quedó completamente terminado el alboroto sin que haya que lamentar desgracia de ningún género" (1).
 |
| Diario de Córdoba (5 de julio de 1890) |
Ante sucesos como los que acabamos de mencionar, toda la preocupación de las autoridades locales se centra en que se les garantice una dotación suficiente de Guardia Civil para los diferentes festejos anunciados:
"Hoy se presentan ante mí los Sres. Juan Moreno Merino y Fernando Velasco Castilla, que pretenden verificar otra corrida el 25 del corriente, y como quiera que mi autoridad no dispone de fuerza suficiente para mantener el orden que debe observarse en esta clase de espectáculos, y evitar los tumultos que una vez verificada la corrida pudieran ocurrir, confío en que V.S. de las ordenes convenientes a fin de que para indicado día 25 concurra a esta localidad la fuerza de la Guardia Civil necesaria" (2).
Será justamente durante este año de 1890, al que nos venimos refiriendo, cuando el pueblo de Castro del Río se vio azotado por una importante epidemia de viruela y difteria, que afectaría incluso al acuartelamiento de la Guardia Civil en ésta:
"Reducida la fuerza del puesto de la Guardia Civil en esta villa a sólo tres hombres, por hallarse los demás enfermos o de baños, y debiendo tener efecto la Feria de la misma en los días 16 y siguientes del corriente mes en los que habrá de celebrarse una o dos corridas de novillos, ruego a V.S. se sirva disponer la concentración en esta localidad de algunas parejas de la expresada fuerza con el fin de atender a la conservación del orden" (3).
Todos estos miedos y preocupaciones, se deben mayormente a la ausencia de una reglamentación, por lo que las autoridades locales carecían de instrumento alguno con el que resolver las numerosas situaciones conflictivas que solían darse. Hasta l917 no se aprobará el "Reglamento de corridas de toros, novillos y becerros", en el que se iban a establecer una serie de mediadas de obligado cumplimiento para las empresas, tendentes a proteger y garantizar los derechos de los espectadores. Este reglamento iba a ser posteriormente reformado en varias ocasiones durante la Dictadura de Primo de Rivera.
Mientras tanto los Alcaldes, sólo dispusieron de la multa como única fórmula con la que poder atajar las posibles anomalías:
"La corrida del 27 en Castro: comentario breve pues el cronista no asistió por hallarse indispuesto. Fueron lidiados tres toros, dos de capea y uno de muerte, más mansos que el primero de ayer. Los toreros estuvieron desacertados, siendo multado con 25 pesetas el matador por cargar de muleta la faena, y con 50 la empresa. Veremos si otra resulta más lucida" (4).
Resulta evidente, que lo que se trata de evitar por todos los medios, es que se alarguen los espectáculos más de lo estrictamente necesario, y evitar así sucesos tumultuarios como los antes narrados.
(1) A.H.M. de Castro del Río, legajo 8, exp.10: C.C.G.C. 1890, comunicación nº 80 de fecha 30 de junio.
(2) Ibídem, nº 104 con fecha 18 de julio.
(3) Ibídem, nº 184 con fecha 9 de septiembre.
(4) El Defensor de Córdoba 29-VII-1903.
ANTITAURINISMO. EL DECLIVE DE LA FIESTA A NIVEL LOCAL
A lo largo de la historia no han faltado las personas ilustres que vieron en la fiesta de los toros un pecado capital de las costumbres españolas, y como tal digno de ser extirpado: Isabel la Católica, el Papa Pío V, la mayor parte de los reyes españoles de la dinastía de los Borbones, hombres de la Ilustración como Jovellanos, etc.
Será a lo largo del siglo XIX, a medida que la fiesta ya organizada y regularizada fue tomando auge, cuando aumentaron las polémicas sobre su utilidad o inconveniencia. Fueron primero los afrancesados y liberales emigrados, quienes a su vuelta del extranjero la despreciaron, después fueron románticos como Larra o Fernán Caballero quienes también se opusieron debido a su sensibilidad exacerbada. Con la Restauración se recrudece el antitaurinismo de las capas intelectuales del país, y a ello contribuye la nueva sensibilidad de finales de siglo: Regeneracionistas como Joaquín Costa y la mayoría de los componentes de la Generación del 98, y entre ellos Antonio Machado, Benavente, Azorín, Valle Inclan, y sobre todo Miguel de Unamuno fueron grandes detractores de los espectáculos taurinos, y acusaron a la fiesta de antieuropea. Todos coinciden en la necesidad de eliminar el carácter cruento que la fiesta suele revestir, especialmente en las pequeñas localidades, y critican duramente la perversión del sentimiento público que en ella se da
.
De las crónicas de las corridas celebradas en Castro, podemos entresacar algunas notas con las que podrían quedar plenamente justificados dichos posicionamientos:
"Tras una faena deslucida de muleta, larga un pinchazo en hueso. Muchos pases más y otro pinchazo en el pescuezo. Siguen los pases y los espectadores se impacientan. Larga una media que hace encoger al bicho. Este se pasea por la plaza cojeando y la gente se tira a ella, matando al torito entre todos, y se acabó lo que se daba" (5).
"Como carecemos de mulas, varios espectadores cargaron con el novillo. El público pidió que la banda tocase la marcha fúnebre, terminando así la corrida"(6).
 |
| Eugenio Noel |
Eugenio Noel, un peculiar personaje procedente del mundo periodístico y literario, terminaría convirtiéndose en un furibundo enemigo de la fiesta de los toros, especie de profesional itinerante de la conferencia. De ideología republicana y devoto seguidor de las ideas regeneradoras de Joaquín Costa, estaba convencido de que los males de España radicaban en la incultura, en la excesiva influencia del clero y en la afición a los toros y al flamenco. Como un apóstol obstinado y convencido, en 1913 inicia una apasionada y titánica campaña por todo el país, a cambio de cuatro duros y en condiciones, casi siempre penosas, recorrió multitud de pueblos y ciudades. Visitará Córdoba, y al abrigo de sociedades obreras, círculos políticos e instituciones culturales impartirá conferencias en la capital y en algún que otro pueblo de la provincia. Sus argumentaciones serían rebatidas, nada más y nada menos, que por nuestro amigo Blas Cabello (el callista, ex anarquista, ahora también taurino y taurófilo).
La clase política de la época no podía quedar al margen de la polémica. Durante el último tercio del siglo XIX iban a ser presentadas en las Cortes exposiciones y proposiciones de ley de supresión, desde tendencias tan opuestas como la carlista y la republicana.
Estas corrientes antitaurinas de finales del XIX y principios del XX, si bien no iban a conseguir la abolición de la fiesta, al estar ésta lo suficientemente arraigada, sí sirvieron, al menos, para que se dictaran algunas disposiciones (R.O. de 5 de Febrero de 1.908 y las Circulares de la Dirección General de Seguridad de 26 de Junio de 1.915 y 28 de Junio de 1.919) para la prohibición de las capeas de los pueblos donde, como ya hemos visto, la brutalidad era llevada a su máxima expresión. Pero éstas no se cumplían en la mayoría de los casos, muchas veces debido a la complicidad de las propias autoridades locales, quienes ante la presión popular solían ceder haciendo la vista gorda (7).
Este no iba a ser el caso de Castro del Río, donde desde el año de 1913 no volvieron a celebrarse festejos taurinos, al menos durante la primera mitad de siglo.
¿Por qué no hubo aquí tal presión, cuando como hemos podido comprobar existía tradición taurina y una honda afición? ¿Se resintió acaso Castro de esas corrientes antitaurinas?
Más que los intelectuales, cuyos postulados difícilmente podían llegar a un pueblo en su mayoría analfabeto, hemos de pensar que quienes sí debieron de ejercer alguna influencia fueron las sociedades obreras de inspiración anarquista presentes en nuestro pueblo desde 1903 hasta 1936, con breves períodos de crisis o inactividad. Desde estas sociedades libertarias, que en algunos momentos llegan a reunir en sus filas a la mayoría de la clase trabajadora, sus líderes y propagandistas predican la reforma de las costumbres, especialmente la abstención del alcohol, tabaco y juegos de azar, así como el respeto a la mujer y a todo ser viviente; los formados en el trienio bolchevique (1918-1920) fueron además algunos observadores rigurosos del vegetarianismo y del naturismo y las huertas de Castro se convirtieron en destino paradisíaco para alguno de estos "idealistas" (8).
Hemos encontrado algunos posicionamientos al respecto. En un mitin celebrado en la plaza de toros de Córdoba el 5 de Junio de 1905 (ya iniciada la decadencia de esta primera oleada obrerista del siglo) convocado para pedir la libertad de los presos de Castro del Río por los sucesos recientes (9), al hacer uso de la palabra uno de estos defensores de la acracia, el pintor Francisco Urbano, se dolió de la escasa concurrencia, y recriminó la afición, cada vez mayor, que los obreros profesan por ir a los toros y por visitar las casas de prostitución (10).
En un periodo posterior, concretamente durante el trienio (1918-1920), el reglamento de la Sociedad Obrera La Equidad de Albendin, de tendencia anarcosindicalista y nacida por influjo de la propaganda desplegada por el proletariado castreño, asegura que son objetivos de la Sociedad:
"La protección de la mujer, del niño, del anciano, de los árboles y de los animales. . . y combatir enérgicamente el bárbaro espectáculo de los toros y de las riñas de gallos y cualquier otro que pueda herir los sentimientos humanos"(11).
Si tenemos en cuenta que la práctica totalidad de las sociedades obreras de corte sindicalista que surgen en la provincia de Córdoba durante estos años, toman como modelo o copian literalmente el Reglamento del Centro Instructivo Obrero de Castro del Río creado en 1910 y reformado en 1913, obligadamente hemos de presuponer que éste recogería este mismo punto entre su articulado.
Por lo tanto, nos atrevemos a afirmar que el antitaurinismo de las sociedades obreras, aunque no fuera el único factor determinante en el declive de los toros a nivel local, sí al menos iba a servir de freno a las iniciativas de los empresarios taurinos, que por miedo a fracasar económicamente, no continuaron organizando espectáculos taurinos, por lo que en temporadas posteriores a la de 1913 no aparecen en la prensa ni en otras fuentes consultadas, noticia alguna sobre este tipo de festejos en esta villa. Los testimonios orales lo corroboran.
Las tradicionales peleas de gallos sufrirán así mismo cierta rémora durante los años de efervescencia obrerista, de la que no se sale hasta los años finales de la Restauración. Se recupera plenamente la tradición durante la Dictadura de Primo de Rivera, para volver a entrar en crisis durante la II República.
 |
| La Voz de Córdoba 1926 |
Habrá que esperar a finales de la década de los 60 para que vuelvan los toros a esta localidad. Se instalaría una plaza portátil para dar cabida a la expectación que levantara un prometedor novillero de esta tierra, Paco Villalba "El Feo", en lo que podríamos considerar como últimas manifestaciones taurinas medio serias en esta villa del Guadajoz a lo largo del siglo XX.
(1) A.H.M. de Castro del Río, legajo 8, exp.10: C.C.G.C. 1890, comunicación nº 80 de fecha 30 de junio.
(2) Ibídem, nº 104 con fecha 18 de julio.
(3) Ibídem, nº 184 con fecha 9 de septiembre.
(4) El Defensor de Córdoba 29-VII-1903.
(5) Ibidem. 26-VIII-1903.
(6) Ibidem. 9 -IX-1903.
(7) Morales Benítez, A. "Toros y toreros en Ubrique. Una aproximación al estudio de la Fiesta." En Revista de la Asociación Papeles de Historia de Ubrique (Cadiz), nº 3.
(8) Díaz del Moral, J. Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. pgs. 216, 218, 256, 290, 354.
(9) Los sucesos a los que se refiere son el asalto a las tablas del pan en el mercado público y una refriega con la Guardia Civil de la que resultaron heridos dos Guardias durante los primeros días del mes de Mayo de 1905, de los que Díaz del Moral nos da cumplida información en su obra. pg. 211.
(10) El Defensor de C. 5 de junio de 1905 (Díaz del Moral,J. op.cit. pg.213, en nota.).
(11) Díaz del Moral, J. op. cit. pg. 354.
Tanto esta entrada como la anterior están entresacadas de un artículo publicado en la Revista de Feria de Castro del Río del año 1994, ilustrado y ampliado con los avances informáticos y la tecnología del siglo XXI.