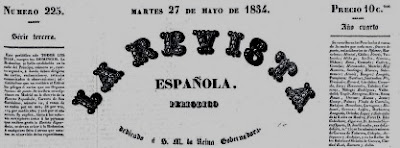Antes de entrar de lleno en esta segunda entrega, en la que me centraré fundamentalmente en las variedades de uvas presentes en los pagos motrileños, otros aspectos relacionados con su cultivo, así como la evolución del mismo a lo largo del siglo XIX, quisiera certificar la exportación, aunque a pequeña escala, de los apreciados vinos de los pagos de magdalite, con una noticia que aparece en un periódico de la década final del XVIII:
Recurrimos nuevamente al exhaustivo Ensayo de Simón de Rojas, donde se mencionan prácticamente todas las variedades de uva cultivadas en Motril a finales del XVIII.
Predominaba un tipo de uva autóctona denominada Vigiriega de Motril: “Sarmientos postrados blancos, hojas verdes amarillentas, con uvas medianas casi redondas blanco-verdosas dulces”.
Tras la famosa epidemia de la filoxera, muchas cepas tuvieron que ser arrancadas y sustituidas por otras más resistentes a la plaga, aunque todavía hoy, en comarcas granadinas como La Alpujarra o La Contraviesa, se sigue cultivando una variedad con ese mismo nombre de la que se obtienen unos apreciados vinos blancos jóvenes.
Otras variedades con un porcentaje significativo dentro del total cultivado, todas destinadas a la obtención de vinos blancos son: Doradillo (1/10), Temprana Blanca (1/20), Albillo, Jaén Blanco, Moscatel Real…
También consta la presencia de variedades tintas en pequeña proporción, entre las que destaca el Romé Negro (uvas medianas redondas negras algo blandas, de un dulce adstríngete y hollejo algo grueso), al que se le reserva una vigésima parte del terreno y cuya cosecha se utiliza mayormente para dar color a los mostos blancos.
Motril, junto a la ciudad de Rota, son la excepción dentro de Andalucía, únicas en el cultivo al por mayor de variedades tintas. Era la Cortijada o Pago de Calonca (Los Tablones) la que mejor se adaptaba a su cultivo.
En Motril se constata en plena posguerra, la existencia de un vino tinto elaborado con la uva Roma, así como el Tinto de Calonca que se tomaba para regar las exquisitas moragas de sardinas .
Simón de Rojas le dedica también especial atención a una rara variedad presente en la costa granadina:
Pedro Ximénez Zumbón (sarmientos broncos, hojas palmeadas verdes amarillentas, uvas medianas algo oblongas blancas blandas muy dulces). Se parece tanto al Pedro Ximenez común que solo puede distinguirse teniendo a los dos delante: entonces se ve que el racimo del Zumbón es mayor y su uva algo más gruesa y menos dulce. Si el viñador diese al cultivo la atención que se merece, es probable que no tardase mucho en preferirlo al Pedro Ximenez común, porque es más esquilmeño que éste. Solo he visto cepas de esta variedad en la viña de García en el pago de Magalete [Magdalite] de Motril. En esta misma viña se cultiva la rara variedad del Pedro Ximenez Negro, que solo difiere del común en el color de la uva.
Variedades destinadas a la obtención de uva para comer fresca o conservar colgada, presentes en aquel Motril de finales del XVII, recogidas en el trabajo de De Rojas son: Montuo Castellano y de Xerez, Pecho de Perdiz (por el dibujo pardo rojizo de sus manchas) y la Zurumí (presente en la viña de García en Magdalite) o Casco de Tinaja (escasa y muy apreciada).
Datos sobre extensiones y producciones nos las proporcionan una serie de artículos dedicados a los vinos aparecidos en el periódico “Miscelánea de comercio, artes y literatura” (1820), que ya utilizamos en la primera entrada. Habida cuenta de su detallismo y la profusa información que suministran sobre los vinos del terreno, tenemos que pensar que salieron de la pluma de un lugareño, quien fuera su director y redactor principal, el político motrileño Francisco Javier de Burgos:
“En Motril la obrada es de 700 cepas, que ocupan un espacio de 7 a 7 ½ celemines de tierra con corta diferencia. Esta obrada produce de 10 a 20 arrobas de mosto, no hablando de algunos terrenos de Jolucar, que rinden de 40 a 50, ni de algunos de Magdalite que rinden 5 o 6. El precio del vino de año es de 24 a 34 reales por lo común. Excepto dos o tres cosecheros que tienen vinos viejos para cabecear, en las demás bodegas nunca lo hay más que de la hoja. Antes de la revolución la cosecha era de 80 a 90.000 arrobas en Motril. Ahora se ha disminuido algo”.
El mismísimo Francisco Javier de Burgos en una hacienda de su propiedad, situada en el camino de Jolucar, tenía viñas de la variedad conocida cono Ojo de Liebre. Esto explicaría, en parte, su interés por la vinicultura, unido a su ya tradicional anhelo reformista y modernizador, puesto ya de manifiesto durante la invasión napoleónica, cuando, atraído por los aires renovadores de la Revolución Francesa, que supuestamente podían llegar a España con José I, tomo partido por él, arrastrando esa etiqueta negativa de afrancesado hasta que progresivamente alineado con el liberalismo moderado conseguiría desprenderse de ella con sus valiosos servicios a la Corona (Subsecretario de Estado, Senador, Consejero Real y Ministro del Interior durante la Regencia de Mª Cristina y reinado de Isabel II).
Los terrenos dedicados al cultivo de la vid estaban dispuestos en lo que en Motril se conoce como “albarranas” o “albarradas”, especie de terrazas escalonadas en las lomas. El trabajo de Simón de Rojas recoge incluso otras términos agrícolas autóctonos, como “los puertos”, distancia dejada entre cepa y cepa (lo común de dos a cinco puertos o pulgares) y “la obrada”, antigua medida de superficie aplicada para los viñedos, ya referida en la información proporcionada en la Miscelánea.
La obrada venía a ser lo que un labrador era capaz de arar con una yunta de mulos durante una jornada, y como resulta lógico su extensión varía de unas zonas a otras, dependiendo de las características del terreno. El término desapareció a la par que las viñas, y en la actualidad la medida antigua que prevalece en Motril y comarca es la conocida como “marjal” (entre 5 y 6 áreas según los lugares). La equivalencia de la obrada motrileña, según hemos visto, era de 7 a 7 ½ celemines, algo más de la media fanega castellana.
Para conocer la posterior evolución del cultivo de la vid en Motril disponemos de una fuente que nos proporciona información suficiente al respecto. Se trata del artículo dedicado a Motril del Diccionario geográfico-estadístico-históricode España y sus posesiones de Ultramar, magna obra publicada por Pascual Madoz entre 1846 y 1850:
“El terreno inculto pertenece a gran número de propietarios, vecinos y forasteros, y es por lo común de inferior calidad, excepto los montes de Magdalite que son muy ricos para vides. En lo antiguo estos montes estuvieron poblados de viñas hasta fines del pasado siglo, que empezaron a decaer, extinguiéndose casi completamente el plantío por la general sequia y la indiferencia que excitaba a los agricultores esta clase de cultivo, comparando con los ricos productos que entonces daba la vega; pero decaídos estos y vueltos los años de humedad, empieza este terreno a poblarse de viñas”.
Por esas fechas el cultivo debía de andar efectivamente bajo mínimos y el propio Diccionario suministra información de que Motril “anualmente recibe para su abastecimiento 2.500 arrobas de aguardiente y 25.000 de vino de las Alpujarras, Gualchos, Garnatilla e Itrabo”.
Esa fuerte sequía, localizada en los años centrales de la centuria, trajo consigo aparejadas una serie de plagas, como el “oídium”, que afectaron considerablemente a los plantíos de vid. No faltaron los motrileños, que intentando a la desesperada poner remedio, propusieron sus particulares recetas. Es el caso del medico motrileño Francisco Javier Pintor y Díaz, que llegó a remitir una memoria manuscrita al mismísimo Ministerio de Fomento, publicada en el número 334 de su Boletín Oficial (20 de mayo de 1858):
La repoblación efectuada en los pagos motrileños con posterioridad a aquellas plagas y sequía de mediados de siglo, no tardaría mucho en sufrir las consecuencias de un nuevo contratiempo, la fatalmente destructiva epidemia de la filoxera. Uno de los focos principales de entrada en España fue el sur del país. Lo hace por la provincia de Málaga, a raíz de la importación de plantas francesas infectadas en el año de 1878, extendiéndose con prontitud por las provincias limítrofes, saltando de unas a otras. A principios del siglo XX, de las superficies dañadas durante la larga epidemia en la provincia de Granada, solo se reconstruye ¼ parte de la que existía anteriormente.